118. Al concluir estas
consideraciones, encomendamos a María, Madre de Dios y Madre de misericordia,
nuestras personas, los sufrimientos y las alegrías de nuestra existencia, la
vida moral de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, las investigaciones
de los estudiosos de moral.
María es Madre de misericordia
porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como revelación de la
misericordia de Dios (cf. Jn 3, 16-18). Él ha venido no para condenar sino para
perdonar, para derramar misericordia (cf. Mt 9, 13). Y la misericordia mayor
radica en su estar en medio de nosotros y en la llamada que nos ha dirigido
para encontrarlo y proclamarlo, junto con Pedro, como «el Hijo de Dios vivo»
(Mt 16, 16). Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios,
ni impedirle poner en acto toda su fuerza victoriosa, con tal de que la
invoquemos. Más aún, el mismo pecado hace resplandecer con mayor fuerza el amor
del Padre que, para rescatar al esclavo, ha sacrificado a su Hijo (181): su
misericordia para nosotros es redención. Esta misericordia alcanza la plenitud
con el don del Espíritu Santo, que genera y exige la vida nueva. Por numerosos
y grandes que sean los obstáculos opuestos por la fragilidad y el pecado del
hombre, el Espíritu, que renueva la faz de la tierra (cf. Sal 104, 30),
posibilita el milagro del cumplimiento perfecto del bien. Esta renovación, que
capacita para hacer lo que es bueno, noble, bello, grato a Dios y conforme a su
voluntad, es en cierto sentido el colofón del don de la misericordia, que
libera de la esclavitud del mal y da la fuerza para no volver a pecar. Mediante
el don de la vida nueva, Jesús nos hace partícipes de su amor y nos conduce al
Padre en el Espíritu.






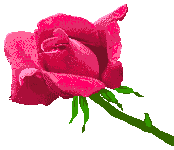




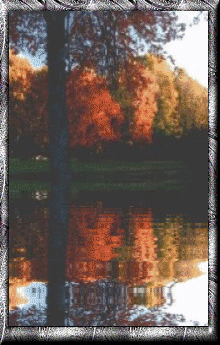






No hay comentarios:
Publicar un comentario